Leído en *Toda la carne al asador* (I)
1. Alejandra Zina
Fragmento de la nouvelle Flora & Fauna (inédita)
 –¿Queres que te cuente el cuento de la buena pipa?
–¿Queres que te cuente el cuento de la buena pipa?
–Sí.
–Yo no dije “Sí”. Yo dije si queres que te cuente el cuento de la buena pipa.
–Sí, pa.
–Yo no dije “Sí, pa”. Yo dije si queres que te cuente el cuento de la buena pipa.
–Pero sí, te digo que sí.
–Yo no dije “Pero sí, te digo que sí”. Yo dije si queres que te cuente el cuento de la buena pipa.
–Papá, basta.
–Yo no dije “Papá, basta”. Yo dije si queres que...
–No. Sí. Tonto. Andate. No. Contamelo. A que seguro no lo contas porque no lo sabes. Sos un burro. Burro feo y pelado.
–Yo no dije “No. Sí. Tonto. Andate...” Flora. Flora, pará. Flora, eso que estás haciendo duele. Flora dije “¡basta!”.
Instrucción para carga de imagenes 200px derecha
Flora enseñó los colmillos y se metió debajo de la frazada para no verlo más. Para no oírlo nunca más. Por suerte no estaba sola porque podía sacar un brazo y arrastrar hasta su escondite al oso Miranda.
Siempre lo mismo. Ya la tenía harta. Podrida, como decía su mamá. “Me tenes podrida”. Como el país podrido del abuelo Anselmo. Por eso le salían las manchas en la piel. Aunque sus manchas no eran verdes, como las del pan cuando queda fuera de la heladera, ella sentía que estaba podrida igual. Chica podrida de lila.
¿Por qué cuando él decía pipa, ella veía un loro? Una pipa no es un loro, ya lo sabía. Sería por el loro Pipón de los caramelos. Buena pipa, loro Pipón.
Cuando finalmente emergía de la carpa, el padre había dejado el cuarto y sus dos hermanas estaban dormidas. Solo se veía una plancha luminosa que se arrastraba desde el baño por el parquet, para rotar en ángulo recto y quedar paralela al marco de la puerta. Allá dentro podía estar el padre, la madre o nadie. Muchas noches, Amelia pedía luz para alejar al orangután. Ese que se había escapado del zoológico y recorría la ciudad buscando chicos para llevarse al África. Amelia, por nada del mundo, quería ir al África. Flora y Leonor tampoco, pero les daba vergüenza decirlo y preferían dormir, a oscuras, estrangulando a sus peluches.
–Amelia, tapate, tapate, que ahí viene.
–Ay, no. Quiero a mamá.
–Mamá está durmiendo.
–Leo, quiero ir a tu cama.
–No, vos siempre tenes los pies fríos.
–Flora, ¿puedo ir a tu cama?
–Ahora no, el orangután está viniendo para acá. Buuuuuuuuuuuu.
–Me da miedo.
–Se está acercando a la cama de Leo. ¿No lo ven? Es oscuro y enorme. Parece que está enojado. Grrrrgrrrrrgrrrrr.
–Nena, terminala.
–Escuchen: pum-pum-pum.
–Flora, ¿sos tarada? Mejor que te lleve a vos.
–No, a vos, porque siempre me robas el oso Miranda. Al oso me lo regalaron a mí, ¿entendés?
–Yo no te lo saqué, fue Amelia.
–Mentira.
–No me importa quién fue. Lo que digo es que otra vez que me meta en la cama y no vea a Miranda, hablo con el orangután para que se las lleve a las dos.
Flora pensaba que los animales –incluso los más feroces, los más venenosos– podían ser sus aliados.
Un día nublado de un verano marplatense, apareció en la playa un hombre que llevaba un cartel en la mano y una soga en la otra. La soga atraía en andar lento y beduino un elefante, que se demoraba aspirando las cáscaras y bolsitas enterradas en la arena. El animal era una mole gris y, en la frente, tenía un mechón de pelos parados que parecían alambre de púa. Los chicos se acercaron en montón. Todos se dieron el gusto de rozar con la mano esa piel rugosa que parecía artificial, la tocaban y la tocaban pero no podían entender de qué estaba hecha. La marcha se detuvo y el elefante quedó corcoveando la trompa por sobre sus cabezas. Flora se acercó, leyó el cartel que decía “Circo” y un nombre que su deletreo de primer grado no pudo articular.
–¿Puedo subir?
El hombre la miró un instante, como si la pregunta fuese extremadamente compleja de responder. Flora especificó.
–¿Me puedo subir al elefante, señor?
El hombre dejó el cartel sobre la arena, soltó la cuerda, y la alzó mientras ella daba pataditas aéreas para llegar más rápido al lomo del animal. Flora observó la playa delante y el mar detrás. Después se recostó panza abajo sobre la superficie áspera, se mareó con el olor a bosta y escuchó los ruidos que venían desde el estómago. ¿Cuántos maníes tendría dentro?
–Flora, por dios, bajate de ahí.
–Ma, yo también quiero subir.
–Y yo.
–Ni pensarlo. ¿Ustedes están locas? Escucheme, señor, cómo se le ocurre subir ahí a la criatura, quién sabe cuándo habrán bañado a ese bicho, si alguna vez lo han hecho, ¿no? Me la baja inmediatamente.
Flora vio alejarse la cola finita y carcomida por la sarna, latigueando los aguaciles que revoloteaban.
Hombre y elefante siguieron marchando por la orilla haciendo huellas que duraban segundos, como si nunca hubiesen pasado por ahí. Como si nunca hubiesen existido.
Fragmento de la nouvelle Flora & Fauna (inédita)
 –¿Queres que te cuente el cuento de la buena pipa?
–¿Queres que te cuente el cuento de la buena pipa?–Sí.
–Yo no dije “Sí”. Yo dije si queres que te cuente el cuento de la buena pipa.
–Sí, pa.
–Yo no dije “Sí, pa”. Yo dije si queres que te cuente el cuento de la buena pipa.
–Pero sí, te digo que sí.
–Yo no dije “Pero sí, te digo que sí”. Yo dije si queres que te cuente el cuento de la buena pipa.
–Papá, basta.
–Yo no dije “Papá, basta”. Yo dije si queres que...
–No. Sí. Tonto. Andate. No. Contamelo. A que seguro no lo contas porque no lo sabes. Sos un burro. Burro feo y pelado.
–Yo no dije “No. Sí. Tonto. Andate...” Flora. Flora, pará. Flora, eso que estás haciendo duele. Flora dije “¡basta!”.
Instrucción para carga de imagenes 200px derecha
Flora enseñó los colmillos y se metió debajo de la frazada para no verlo más. Para no oírlo nunca más. Por suerte no estaba sola porque podía sacar un brazo y arrastrar hasta su escondite al oso Miranda.
Siempre lo mismo. Ya la tenía harta. Podrida, como decía su mamá. “Me tenes podrida”. Como el país podrido del abuelo Anselmo. Por eso le salían las manchas en la piel. Aunque sus manchas no eran verdes, como las del pan cuando queda fuera de la heladera, ella sentía que estaba podrida igual. Chica podrida de lila.
¿Por qué cuando él decía pipa, ella veía un loro? Una pipa no es un loro, ya lo sabía. Sería por el loro Pipón de los caramelos. Buena pipa, loro Pipón.
Cuando finalmente emergía de la carpa, el padre había dejado el cuarto y sus dos hermanas estaban dormidas. Solo se veía una plancha luminosa que se arrastraba desde el baño por el parquet, para rotar en ángulo recto y quedar paralela al marco de la puerta. Allá dentro podía estar el padre, la madre o nadie. Muchas noches, Amelia pedía luz para alejar al orangután. Ese que se había escapado del zoológico y recorría la ciudad buscando chicos para llevarse al África. Amelia, por nada del mundo, quería ir al África. Flora y Leonor tampoco, pero les daba vergüenza decirlo y preferían dormir, a oscuras, estrangulando a sus peluches.
–Amelia, tapate, tapate, que ahí viene.
–Ay, no. Quiero a mamá.
–Mamá está durmiendo.
–Leo, quiero ir a tu cama.
–No, vos siempre tenes los pies fríos.
–Flora, ¿puedo ir a tu cama?
–Ahora no, el orangután está viniendo para acá. Buuuuuuuuuuuu.
–Me da miedo.
–Se está acercando a la cama de Leo. ¿No lo ven? Es oscuro y enorme. Parece que está enojado. Grrrrgrrrrrgrrrrr.
–Nena, terminala.
–Escuchen: pum-pum-pum.
–Flora, ¿sos tarada? Mejor que te lleve a vos.
–No, a vos, porque siempre me robas el oso Miranda. Al oso me lo regalaron a mí, ¿entendés?
–Yo no te lo saqué, fue Amelia.
–Mentira.
–No me importa quién fue. Lo que digo es que otra vez que me meta en la cama y no vea a Miranda, hablo con el orangután para que se las lleve a las dos.
Flora pensaba que los animales –incluso los más feroces, los más venenosos– podían ser sus aliados.
Un día nublado de un verano marplatense, apareció en la playa un hombre que llevaba un cartel en la mano y una soga en la otra. La soga atraía en andar lento y beduino un elefante, que se demoraba aspirando las cáscaras y bolsitas enterradas en la arena. El animal era una mole gris y, en la frente, tenía un mechón de pelos parados que parecían alambre de púa. Los chicos se acercaron en montón. Todos se dieron el gusto de rozar con la mano esa piel rugosa que parecía artificial, la tocaban y la tocaban pero no podían entender de qué estaba hecha. La marcha se detuvo y el elefante quedó corcoveando la trompa por sobre sus cabezas. Flora se acercó, leyó el cartel que decía “Circo” y un nombre que su deletreo de primer grado no pudo articular.
–¿Puedo subir?
El hombre la miró un instante, como si la pregunta fuese extremadamente compleja de responder. Flora especificó.
–¿Me puedo subir al elefante, señor?
El hombre dejó el cartel sobre la arena, soltó la cuerda, y la alzó mientras ella daba pataditas aéreas para llegar más rápido al lomo del animal. Flora observó la playa delante y el mar detrás. Después se recostó panza abajo sobre la superficie áspera, se mareó con el olor a bosta y escuchó los ruidos que venían desde el estómago. ¿Cuántos maníes tendría dentro?
–Flora, por dios, bajate de ahí.
–Ma, yo también quiero subir.
–Y yo.
–Ni pensarlo. ¿Ustedes están locas? Escucheme, señor, cómo se le ocurre subir ahí a la criatura, quién sabe cuándo habrán bañado a ese bicho, si alguna vez lo han hecho, ¿no? Me la baja inmediatamente.
Flora vio alejarse la cola finita y carcomida por la sarna, latigueando los aguaciles que revoloteaban.
Hombre y elefante siguieron marchando por la orilla haciendo huellas que duraban segundos, como si nunca hubiesen pasado por ahí. Como si nunca hubiesen existido.

















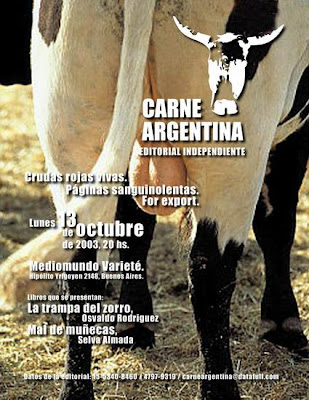










0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home